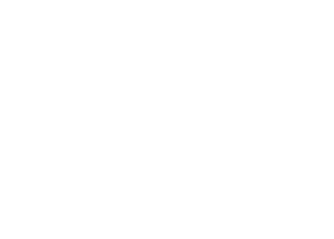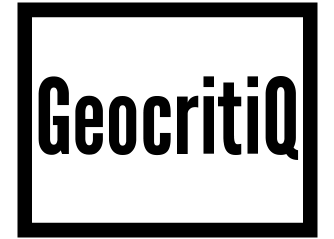El actual panorama internacional ha renovado el interés por la geopolítica. Uno de los factores que ha motivado este escenario de inestabilidad es el fin de ciclo de una unipolaridad que ostentaba Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría, y el surgimiento de una multipolaridad en la que diferentes potencias medias y regionales buscan consolidar su área privilegiada de influencia, como Turquía o Rusia, además de China que se consolida como superpotencia emergente. Ello ha implicado una cierta vuelta al revisionismo de fronteras y su apuesta por el “realismo”, incluyendo, según los casos, el fervor nacionalista y la agrupación de los grupos identitarios étnicos en un solo Estado, el irredentismo y la creación de los “mundos” como áreas de proyección, llegando a tintes neoimperiales. Esto afecta y vulnera principalmente a aquellos Estados con instituciones más débiles o en un proceso de creación del Estado y la identidad más reciente, donde la propia estatalidad y soberanía es puesta en cuestión, siendo tachada de artificialidad. Todo ello se puede apreciar bien en el espacio exyugoslavo y exsoviético. Pero, además, impera el momentum de la posverdad, desinformación y populismo, en el cual las democracias no son capaces de articular todas las respuestas con la rapidez demandada, se resienten y encumbran a dirigentes que más que adoptar una perspectiva realista, se asemejan al individualismo cortoplacista y transaccionalista. Esto último afecta a la credibilidad y la proyección de confianza, lo que supone un añadido a la incertidumbre e incluso a las alianzas, que adquieren un carácter efímero.
Si antes era fácil distinguir una situación de guerra y una de paz, ahora ya no lo es tanto. Una “zona gris” hace referencia a estas situaciones, donde no hay una guerra abierta, pero tampoco se disfruta de paz completa, sino que el espacio está en tensión, amenazado, enrarecido. Es el espacio donde se despliegan estrategias de desestabilización, que pueden incluir amenazas militares, políticas, económicas, además de ciberataques, desinformación… La ambigüedad de estas acciones hace perder de vista su alcance real, ya que son presentadas de forma aislada (sliced salami tactics) y que hacen percibirlas como hechos fortuitos y concretamente inconexos, pero envueltas en un gradualismo que tiene el poder de desestabilizar. Además, la retórica de ambigüedad intencionada suele hacer difícil la atribución de determinadas acciones, que quedan en la formulación de sospechas, por un lado, y en la catalogación de histeria, por el contrario.
La proliferación de zonas grises ha hecho que este concepto esté ganando popularidad, y ello ayuda a saber identificar las estrategias que se están desarrollando en cada lugar, lo que, a su vez, nos puede servir para aprender a prevenir conflictos –o, al menos, a anticiparnos a ellos. La zona gris puede ser una preparación para una posterior guerra híbrida (situación ya de guerra abierta), pero también puede ser una alternativa a esta, en ausencia de violencia –al menos, física.
Este concepto, elaborado desde la ciencia política, ocupa también a la Geografía, que debe ser capaz de trasladarlo al territorio. En el espacio exsoviético, la continuidad territorial hace fácil “territorializar” la zona gris que, en determinados casos, parece encontrar en algunos accidentes geográficos sus “fronteras naturales”. Así, la intervención rusa en los antiguos territorios de la URSS ha tenido como objetivo anclarlos a su órbita –mediante conflictos congelados con los que medrar en asuntos nacionales—, e impedir su deriva hacia el bloque occidental –matizando que uno de los valores que definen la diferencia entre estas órbitas es la democracia. Este es el verdadero temor y por ello, desde 2020 se vio meridianamente claro: una democrática Bielorrusia tendría efecto en Rusia (de hecho, las protestas de Jabárovsk dan fe). En Bielorrusia, a pesar de las multitudinarias protestas de ese año, se consiguió el objetivo político. La democrática Georgia ya tiene sus conflictos congelados, y la democrática Armenia queda sin continuidad territorial respecto de Rusia, lo que dificulta una territorialización efectiva de la zona gris. De esta manera, las zonas grises han cumplido una función dispar: en el caso de Ucrania, la desestabilización alcanzó el éxito en 2014, consiguiendo crear un conflicto congelado, hasta que en 2022 se transformó en guerra abierta, y curiosamente uno de los límites geográficos más nombrados es el Dniéper: una frontera natural donde potencialmente ostentar una influencia u otra. Es aquí, por ejemplo, donde se puede ver que la zona gris es ciertamente, más gris en unos espacios que otros, y a menudo viene determinada por la geografía: en este caso, un corredor hacia Crimea y la práctica obstrucción al mar de Ucrania.
Los conflictos congelados, en su deshielo, pueden producir zonas grises. La reactivación de ellos, como en el Nagorno Karabaj desde 2020 (a pesar de que la república fue disuelta formalmente en 2024), provoca que el gris parezca estar presente en la región de Syunik o Zangezur, incluso pudiere atañer al Azerbaiyán iraní, en Tabriz. Fijémonos también en Moldavia, en Georgia o en Kosovo, que arrastran cierto lastre derivado de conflictos no resueltos –o no reconocidos como tal. Y, de la otra forma, las zonas grises pueden dar lugar a cambios territoriales. En Siria, Turquía ha intervenido poderosamente en el norte creando una especie de zona búfer junto a su frontera. Fijémonos también en Ceuta y Melilla, donde suelen convergen ciertas estrategias desestabilizadoras de carácter no lineal por parte de nuestro vecino: principalmente visibles en la gestión de la migración –acompañada de la aparición de bulos—, coincidente con la presión para conseguir acuerdos de diverso tipo, económicos, cooperación antiterrorista y narcotráfico, sin olvidar, como base, los reclamos territoriales sobre las plazas de soberanía española. El conjunto se traduce en falta de confianza, lo que no es óbice para coexistir con gestos de fomento de relaciones más estrechas: es la ambigüedad y la confusión.
En los tiempos que corren, el gris está de moda. La inestabilidad que impera facilita aún más el deseo de crear zonas grises, para provecho de los actores que desean tornar la balanza a su favor. Profundizar en el estudio de estas situaciones, aportando nuestra perspectiva geográfica, puede ayudar a establecer una base sobre la que desarrollar diferentes estrategias de gestión de los conflictos.
Para más información: Bernabé-Crespo, M. B. (2020): “Fronteras ocultas en la zona gris europea”, Geopolítica(s), Revista de Estudios sobre Espacio y Poder, 11 (2), 259-285. https://doi.org/10.5209/geop.64580